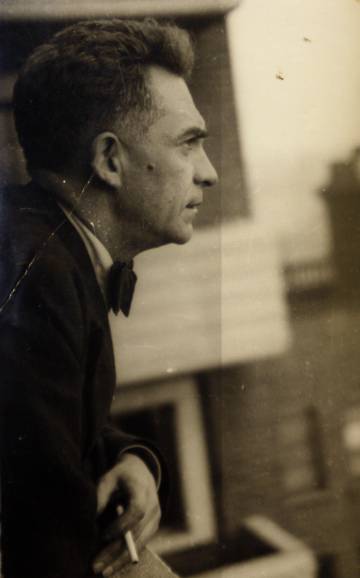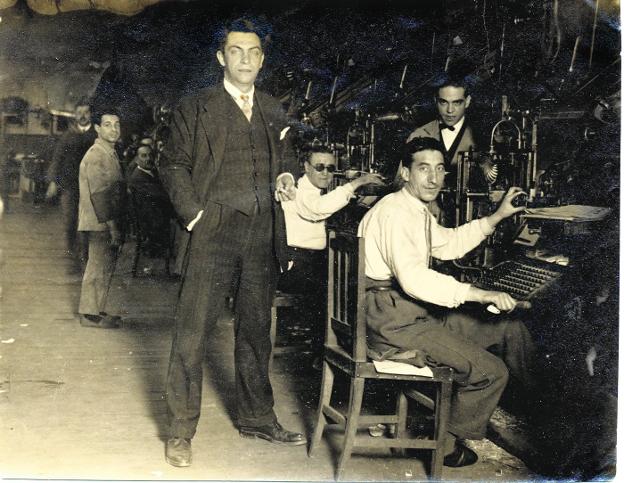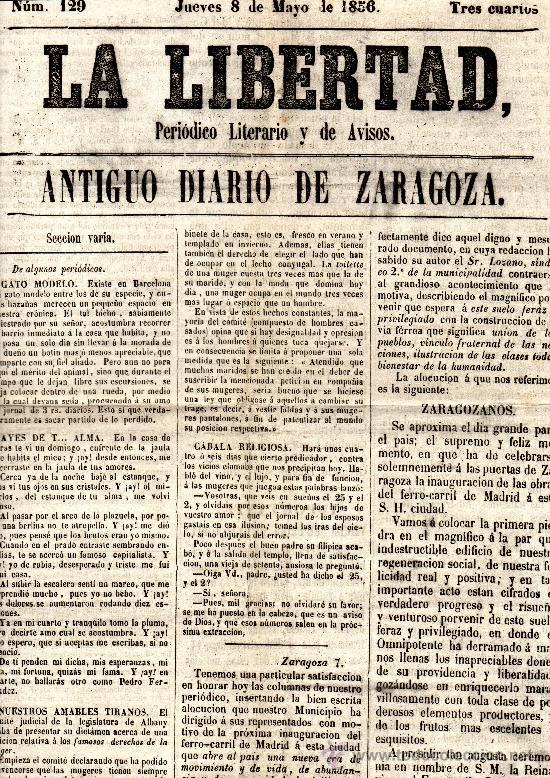Maite Vírseda
Manuel Chaves
Nogales nació en Sevilla en 1897 y provenía de una familia culta se dedicó al periodismo de la
época republicana. Renovó el periodismo. Fue el director del diario Ahora, un conocido periódico republicano
que ofrecía una nueva percepción del periodismo. Eran publicaciones semanales y baratas, para
que así todo el mundo pudiese permitírselo. Su contenido se basaba en cuentos y
reportajes. Empezó a escribir y publicar
libros en redacciones locales como El
Liberal o El Noticiero Sevillano. Tiempo
después se fue a Madrid, donde fue redactor jefe del Heraldo de Madrid, y además crea un tipo de libros/folletines que
se entregan en cada periódico. Algunos de los reportajes por entregas más
conocidos son: La vuelta a Europa en
avión (1929). Fue una gran novedad. Otro ejemplo es el de Juan Belmonte, matador de toros: uno de
sus libros biográficos. Está narrada por un torero muy famoso que fue un niño
sin recursos que quiere llegar a lo más alto en el mundo del toreo. Este es el
único libro que se siguió editando a lo largo del tiempo. Otro libro: ficción y periodismo, Juan Martínez era
un bailador flamenco en la época en la que la revolución soviética estaba en
Rusia. A partir de las críticas periodísticas Chaves Nogales escribió una
novela con hechos reales.
Él
se convirtió en un prestigiado escritor en Europa. Su libro más importante es A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires
de España. Fue escrito en el 37, reúne pequeñas historias narrando hechos
bárbaros y heroicos. Las barbaridades en ambo bandos de la guerra. La
resurrección de Chaves tuvo lugar en 1940 cuando abandona Francia, ya que el
país estaba en guerra. Escapa a Burdeos donde hay un golpe de Estado. Los
exiliados españoles tienen que huir. Chaves va a Londres, donde publica y
colabora en varios periódicos. Murió en
el 44 y “desapareció”. Se convirtió en un escritor olvidado. Chaves renació con
la polémica sobre la 3ª España. Él fue uno de los que formaban parte de ella.
Andrés Trapiello reivindicó su figura en un libro, donde exageraba sobre el
prólogo de A sangre y fuego. Dentro
de este prólogo, al comienzo habla de cómo se ganaba la vida de forma humilde
redactando en periódicos artículos, novelas y biografías, entre otras cosas. A
su vez, narra las complicaciones que tuvo a la hora de expresar su forma de
pensar, ya que en esa época existía una gran censura dentro de las rotativas.
También comenta los niveles de crueldad y división que había en España en los
tiempos de la Guerra Civil, llegando al punto del que el propio Chaves Nogales
estuvo a punto de ser fusilado debido a su ideología “amenazante” en contra de los
grupos fascistas. El escritor sin necesidad de considerarse alguien
revolucionario, admite que llegó a serlo gracias a la visibilidad que le
ofrecía trabajar en uno de los periódicos más famosos del momento, declarando
cómo estaba en total desacuerdo con los múltiples asesinatos que se estaban
cometiendo, tanto de un bando como de otro.
Chaves Nogales decidió abandonar su
puesto de trabajo e irse de España en el momento en el que se dio cuenta que no
se podía hacer nada provecho en ese país que no fuese ayudar a que subiese el
número de muertos debido a la guerra, por lo que acabó en un hotel de París
narrando todas sus vivencias y emociones ante los últimos acontecimientos que
tanto cambiarían la España de los años próximos. A lo largo del prólogo, el
escritor permite percibir al lector el tono melancólico y doloroso con el que
escribe estas memorias, enumerando en varias ocasiones la cantidad de muertes y
sangre innecesaria que se han derramado por parte de ciudadanos inocentes. Una
de las cosas que más le duele a Chaves Nogales es lo difícil que es cambiar la
situación, o que al menos, mejore un poco.
Dentro de la
obra periodística de Chaves, se encuentra una entrevista titulada “¿Habrá
fascismo en España?”, en la cual habla con el doctor Goebbels, el ministro de
propaganda del Reich. Con la ayuda de sus discursos fue capaz de convencer a
gran parte de la población alemana que a la crisis que estaban viviendo en ese
momento (1933) solo podía ponerle punto y final Adolf Hitler. De este modo
comenzó a gobernar el partido nazi. Goebbels fue nombrado ministro de Propaganda,
y fue el encargado de crear la propaganda moderna. Dentro de la entrevista
realizada por Chaves Nogales, se puede apreciar un título llamativo, captando
de esta forma la atención del lector. El subtítulo deja claro lo exclusiva que
es la hazaña de lograr hablar con el individuo. A lo largo de la entrevista,
Chaves Nogales se salta en todo momento las contradicciones y escribe las
respuestas del entrevistado en un sentido literal, sin ningún tipo de
interrupción. Se pueden apreciar toques irónicos a la hora de describir al
entrevistado, que se trata de un personaje con rencor debido a las burlas que recibió
en su pasado. Goebbels era redactor del Angriff,
el órgano de prensa del nacional socialismo, el cual era un periódico que con
su artículo provocaba conmoción en sus lectores.
Además, Chaves Nogales realiza
un retrato del personaje advirtiendo al público de lo peligroso que puede
llegar a ser, tratando de emitir una señal de alarma. En ese momento, el
antisemitismo estaba instalado en Alemania, siendo los judíos perseguidos en
todo momento por los nazis. Goebbels cuenta el interés que tiene en retener
como rehenes a los judíos que no sean capaces de huir del país. También hace una referencia la propaganda del
partido, asegurando que solo harán que se sepa la verdad, cuando en realidad el
redactor se dedicaba a falsificar la verdad que predicaba pero niega ese hecho.